Fotografía © Fundación Alda /www.flickr.com
«Tengo veintisiete años, soy un profesor nuevo que rebusco en mi pasado para dar gusto a estos adolescentes, para que se estén callados y quietos en sus asientos. Nunca se me había ocurrido que mi pasado me resultaría tan útil. Discuto conmigo mismo: Estás contando historias, cuando deberías estar enseñando... Estoy enseñando. Contar historias es enseñar. Contar historias es una pérdida de tiempo. No puedo evitarlo. No se me da bien impartir clases». Este es uno de los testimonios relatados con abrumadora franqueza por Frank McCourt en su célebre novela «El profesor». McCourt, un maestro irlandés-norteamericano que escapó de las garras de la pobreza más extrema para hacerse profesional, debutaba a sus 27 años en un colegio de Nueva York experimentando desde el primer día el más trascendente de los dilemas de la docencia: conquistar el interés de los alumnos o hacer clases. McCourt, al igual que la gran mayoría de maestros, fue formado en la certeza de que ambas cosas son incompatibles, pero el dolor de sus dudas le nacía del corazón, que le gritaba lo contrario.
La docencia se define hoy en día como una profesión, aun cuando su ejercicio en el mundo real siga influido en buena medida por formas y estilos pre-profesionales, típicos de épocas pretéritas, donde los estudiantes carecían de rostro e identidad y enseñar no tenía nada que ver con su voluntad ni su entusiasmo. Porque estas dos maneras de concebir y desempeñar la docencia suelen mezclarse y confundirse demasiado, se vuelve necesario despejar con suma claridad qué es lo típico de la docencia profesional en este periodo de la historia de la humanidad, de la educación y de la pedagogía, cuáles son aquellos rasgos que la distinguen de las demás profesiones.
Para no entrar en laberintos históricos, quizás nos sea suficiente recordar que el cambio de sentido del concepto de «educar» ayudó mucho a la evolución de la docencia hacia un estatuto de profesionalidad. La palabra educar, que proviene en una de sus acepciones del latín ēdŭcāre, significa llenar, criar, alimentar, y ha reflejado con exactitud –a lo largo de la historia de la pedagogía- un ejercicio del rol docente enfocado en la entrega ritual de información y de modelos prescriptivos de acción, dirigido como todos sabemos a masas anónimas de estudiantes limitadas al rol de escuchar y repetir. Educar, sin embargo, tiene también otra raíz latina, educere, que significa sacar afuera, extraer, hacer salir. Nótese bien que si educar implica hacer visibles las capacidades que ya poseen las personas, «sacarlas afuera», para edificar nuevas capacidades a partir de ellas, la docencia necesita entonces posibilitar la acción, la iniciativa y el desenvolvimiento de los estudiantes. Necesita, además, saber convertir esa acción en una experiencia colectiva de producción de nuevos saberes.
Esta segunda perspectiva gana mayor terreno en el siglo XX, respaldada por los sorprendentes aportes de la investigación al conocimiento de los procesos mentales, la comunicación humana y las vinculaciones entre emocionalidad e inteligencia. A diferencia de la anterior, esta perspectiva hace visible el papel de los sujetos en la elaboración y desarrollo de sus propias certezas y capacidades, requiriendo entonces una docencia mucho más atenta y compenetrada con las personas que se busca educar. Pero visibilizar a los sujetos que aprenden como parte activa en el proceso educativo es abrir los ojos no sólo a sus rostros y nombres o al significado de su acción, sino también a su subjetividad, a sus relaciones sociales, tanto como a su cultura, sus contextos y su historia.
Es entonces cuando, por ejemplo, Shirley, Alondra o Bruno dejan de ser «alumnos», es decir, una categoría universal que los iguala artificialmente en determinadas características, para convertirse en personas con nombre propio, nacidas en una región, miembros de una cultura, integrantes de una familia y protagonistas de una historia propia que les ha dado una identidad, abriéndoles oportunidades para aprender determinadas cosas y limitándoles el acceso a otras.
La diferencia entre un alumno anónimo que no juega ningún rol en el logro de sus aprendizajes más allá de recordarlos, y uno con identidad que asume un rol activo en sus posibilidades de aprender lo que necesita, está en el tipo de docencia que se requiere en uno u otro caso, es decir, entre la simplicidad de una enseñanza reducida a la entrega de información o algoritmos a un público ficticiamente homogéneo –como era inducido McCourt a enseñar en su primera escuela- y la complejidad de un proceso dirigido al desarrollo óptimo de capacidades diversas de un público siempre heterogéneo. En el primer caso, la comunicación es unidireccional y no hay necesidad de relacionarse con ninguna otra variable que no sea con las demandas del currículo o con la traducción que los libros de texto hagan de ellas. En el segundo caso, hay necesidad de interactuar de manera continua y de conjugar una multiplicidad de aspectos dentro de un mismo proceso. La necesidad de desarrollar profesionalmente la docencia surge de esta segunda perspectiva.
En este contexto, ¿Cuáles podrían ser los desempeños y dimensiones clave que definen la singularidad de la docencia, en el marco de las características que la definen como profesión? Una propuesta que abre la posibilidad a una respuesta ecuménica de esta pregunta crucial es el Marco de Buen Desempeño Docente [1]. Este documento, entregado por el Consejo Nacional de Educación al Ministerio de Educación a fines del 2011 y consensuado posteriormente en diversos diálogos con maestros y expertos, aporta todo lo necesario para definir esta particularidad. Basándome él, creo que lo medular de la docencia profesional puede resumirse en la capacidad del maestro de lograr tres tipos de síntesis:
1. Diseñar procesos de aprendizaje que relacionen coherentemente personas, medios y resultados. Procesos bien fundamentados y ajustados a las respectivas características y contextos de cada variable.
2. Conducir los procesos de aprendizaje diseñados, relacionando cada fase de la experiencia con las emociones y la voluntad del grupo, así como con sus distintas respuestas y sus aprendizajes.
3. Nutrir los procesos de aprendizaje con el aporte de la gestión tanto de la escuela como de los saberes locales de los que son portadores las familias, la comunidad y el entorno.
Según el Marco de Buen Desempeño Docente, los maestros que se ponen en la ruta del desarrollo profesional necesitan además mostrar disposición para evaluar y enmendar sus pasos permanentemente, así como para hacerse moralmente responsables de cada decisión que adopten en cada ámbito de desempeño.
En próximos artículos trataré de explicar lo que requiere hacer y saber el docente para lograr cada una de estas síntesis, y lo que necesita hacerse desde las políticas educativas para hacer viable este tipo de desarrollo en su quehacer profesional.
Luis Guerrero Ortiz
Publicado en el Blog El río de Parménides
Lima, 18 de setiembre de 2012
[1] El Marco de Buen Desempeño Docente es una descripción detallada del conjunto de buenas prácticas que caracterizan a los buenos maestros, concertada por el Consejo Nacional de Educación con una amplia diversidad de instituciones académicas, gremiales, profesionales y de la sociedad civil en general entre el 2009 y el 2011.
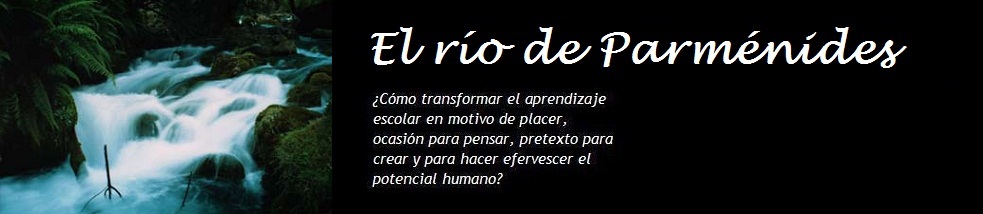
+flickr.jpg)
1 comentario:
Estos son los temas que deberian aparecer en los medios de copmunicacion y no e triste espectaculo de turbas desaforadas que denigran la dignidad docente.
Muy buen articulo y esperamos que siga corriendo mucha agua por el Rio de Parmenides.
Publicar un comentario