
«Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas, que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel o en un cajón». Esto dice Juan Manuel Serrat en una de sus canciones más sentimentales, acerca de esos pequeños detalles cosechados a lo largo de la vida que terminan ejerciendo una gran influencia en nuestra forma de ser. Detalles, frases, gestos o creencias de los que a veces no podemos desprendernos simplemente porque no se ven, pero que «como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas, que el viento arrastra allá o aquí». Es impresionante como estas pequeñas cosas pueden con el tiempo llegar a explicar y sostener la imagen y el comportamiento de una persona, de un colectivo o de todo un sistema.
En los tiempos de elaboración del Proyecto Educativo Nacional, se planteó alguna vez la discusión de si estábamos trabajando para mejorar ciertos procesos y resultados del sistema educativo o, más bien, para cambiar el sistema mismo. El debate fue muy productivo, pues permitió dejar establecido que introducir un poco más de efectividad, equidad y democracia en sus dinámicas internas, era negarlo de plano, pues el sistema estaba expresamente organizado para hacer lo contrario y, lo que es peor, para que a todos les parezca natural que así sea. Como sabemos, los sistemas educativos occidentales surgen en la era moderna diseñados para la reproducción social, es decir, para conservar un esquema de organización basado en la exclusión. Así como permitía la movilidad entre clases sociales, era a la vez un filtro, un mecanismo de selección social. Digamos, sólo los más aptos podían culminar su escolaridad y sacar boleto para ascender en la escala social.
Inés Aguerrondo, destacada experta de UNESCO, nos recordaba hace pocos años que los sistemas escolares en América Latina surgen en el intersticio de los siglos XIX y XX, asociados a la formación de la Nación y a la necesidad de conformar las clases sociales. No obstante, el reiterado fracaso de los más pobres en su trayectoria escolar despertó muchos interrogantes y pasó por sucesivas explicaciones. Hasta la década del 50 se enfatizan sus carencias y se intentan fórmulas asistencialistas: comedores escolares, prestaciones de salud, reparto de ropa, uniformes y útiles. Entre la década del 60 y 70, se explica también como resultado de «problemas de aprendizaje» del alumno, en sus diversas manifestaciones, a lo que se responde con grados de nivelación, psicólogos escolares y gabinetes psicopedagógicos. Desde entonces hasta los 90 ya se habla de exclusión social y de la necesidad de políticas de calidad con equidad, y surgen las políticas compensatorias, que insisten en lo material pero agregan ahora lo pedagógico, como la formación docente y los recursos didácticos.
Ninguna de estas respuestas, sin embargo, cuestiona al sistema como tal, enfocándose sobre todo en el alumno y sus condiciones sociales o en las capacidades y medios disponibles de los agentes educativos. Aguerrondo sostiene que el problema del fracaso requiere afrontar la exclusión, que es el natural modo de ser del actual sistema educativo, pero que hacerlo implica crear uno nuevo, pensado esta vez para incluir y no para segregar. Manuel Bello lo recuerda en reciente artículo cuando afirma que «tanto en el sector privado como en el estatal, el sistema escolar peruano está segregado y diferenciado en función del estrato socioeconómico, cultural y étnico al que pertenecen las familias» y que cambiar eso representa «un desafío complejo e incierto» para el que no basta «invertir mucho dinero en infraestructura y en programas de discriminación positiva» ni mejorar la condición laboral y profesional del docente.
¿Qué hay que hacer entonces? Aguerrondo afirma, para empezar, que necesitamos estar claros en que la unidad principal de cambio de las políticas ya no es el estudiante o el aula, el maestro y sus condiciones, sino el sistema educativo mismo. Y es aquí donde surge la segunda pregunta ¿Cómo se cambia un sistema educativo, cuyos modos de ser, de hacer y de pensar están culturalmente instalados en sus operadores? Peter Senge sostiene que cuando formamos parte del mismo entramado, no nos es fácil percibir a cabalidad cuál es el o los patrones de cambio, pues todos tendemos a enfocarnos en partes aisladas del sistema. Si no los identificamos, sin embargo, dice Senge, nada cambiará a la larga y nunca terminaremos de saber por qué, y nos seguiremos entreteniendo en ensayar «trucos separados o la última moda en organización».
Michaell Fullan afirma que para cambiar un sistema y para que el cambio sea sostenible, se necesita pensar sistémicamente. Esto requiere no sólo consensuar una visión de conjunto de los problemas y sus causas, sino también de los principales factores objetivos y subjetivos, grandes y pequeños, que los legitiman. El poder del sistema, dice Fullan, radica en la enorme importancia depositada en las pequeñas cosas, es decir, en la suma de pequeños detalles y certezas que comparte una comunidad de personas y que explican sus rutinas, sus valores, sus prácticas habituales y que sostienen, finalmente, una determinada manera de organizarse para actuar.
Una de estas certezas, por ejemplo, es la que justifica el derecho de las elites que toman decisiones a convertir el sentido, el horizonte, el «para qué» de la acción institucional en su patrimonio, relegando a los demás a la función de ejecutores. Una segunda certeza es la que valida la división, mejor dicho, la lotización del trabajo, lo que lleva a cada área o sección de la misma organización a funcionar como un territorio liberado, en el que se puede ejercer una pequeña cuota de poder sin ninguna obligación de relacionarse con las demás. Una tercera certeza es la que considera lícito apropiarse de la información que se maneja como entidad pública, como si ocultarla para evitar cuestionamientos de afuera o de adentro fuera un derecho. Una cuarta es la que cree válido poner en riesgo el objetivo de la acción a fin de que cada parte del sistema pueda cumplir la función que le toca, aún a sabiendas de que las cumple mal o las incumple, pues asigna más importancia a su equilibrio interno que a su efectividad. Una quinta certeza es la que valora más la velocidad que el consenso en el funcionamiento de la organización, lo que lleva a concentrar poder en pocas manos, imponer decisiones e ignorar procedimientos a fin de agilizar las decisiones.
Aunque este breve inventario necesita ser completado, verán que aplica tanto para mega organizaciones como un ministerio, como para una oficina regional o local de educación y para las escuelas mismas. Se trata de sustituir estas creencias por nuevas certezas, donde el respeto y la preocupación por el otro, la centralidad del estudiante y sus aprendizajes, el compromiso con los buenos resultados de todos, las altas expectativas en sus posibilidades, el afán por mejorar de manera continua, la colaboración y el trabajo en equipo, tengan plena cabida.
Ahora bien, según Fullan: «Si quieres cambiar el comportamiento de la gente, necesitas crear una comunidad alrededor de ellos, donde estas nuevas creencias puedan ser puestas en práctica, expresadas y cultivadas». Y hay que crearlas arriba y abajo en la estructura del sistema. De lo contrario, aquellas pequeñas certezas compartidas que legitiman la segregación, la discriminación y la mediocridad como un rasgo inevitable de la educación pública en un país pobre y desigual, alentando faraónicas inversiones como el Colegio Mayor o los llamados Emblemáticos, regresarán una y otra vez a justificar la medianía y el funcionamiento excluyente del sistema. Aquellas pequeñas y terribles cosas, como diría Serrat, «que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve».
Luis Guerrero Ortiz
Publicado en el Blog El río de Parménides
Difundido por la Coordinadora Nacional de Radio (CNR)
Lima, viernes 02 de setiembre 2011
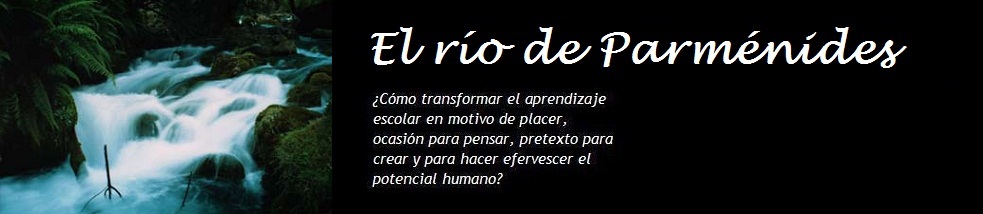
No hay comentarios:
Publicar un comentario